Mostrando entradas con la etiqueta Yolanda Delgado Batista. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Yolanda Delgado Batista. Mostrar todas las entradas
domingo, 8 de enero de 2017
sábado, 7 de enero de 2017
CANTA UN BOLERO
 |
| "Ella canta un bolero", 2014. Y. Delgado. |
Como los gorriones cuando abren el pico y no emiten sonidos. Verlos produce inquietud. Quizás abrir el pico sin decir pío, sea parecido a tomar aire por la boca para respirar mejor, vaya usted a saber la razón. En esta ciudad, menos oxígeno, a los pulmones llega cualquier cosa. Hay gorriones callejeros y palomas callejeras y humanos callejeros; perros callejeros ya no quedan, van con chip y abriguitos de invierno. Hombres callejeros hay muchos. Viven, mean, y comen en la calle. A veces abren el pico para gritar, aunque la mayoría arrastra silenciosa carritos de supermercado llenos de cartones, ropa y aparatos rotos. La basura es su patrimonio. Sufren la peste de la desgracia. La desgracia es contagiosa, hoy más que nunca es contagiosa. Cualquier día puedes ser tú el que esté hediendo a pobreza. Huele, la pobreza, y ese hedor da miedo. La mujer se pasea por la avenida con cuatro chuchos atados con una cuerda. Por las tardes, se sienta en los bancos que están junto al parque y a veces canta un bolero. Al parque no puede entrar, los vigilantes han conseguido domesticarla. El parque es para los niños y para perros limpios. Como se atreva a entrar, llamarán a la policía, se la llevarán al albergue y se acabó el problema. Ellos dicen la palabra albergue como si mentaran el infierno. La amenaza funciona, consigue lo que se propone, pega donde duele. Como no te comas el pescado, te quedas sin jugar. Como enfermes, perderás el trabajo. Como sigas por ahí, lo pagarás. Como entres al parque, llamaremos a la pasma y esta noche dormirás en la celda de los pobres. La vieja no grita a los vigilantes, les pide cigarrillos. No son malos chicos y ella no es una mala mujer. Hay respeto. A los guardianes les da pena. Los cigarrillos son poca cosa y ella lo agradece portándose bien. Un yo te doy poco, tú me das lo que te pida. Cuando abre el pico, a la mujer callejera, la voz se le queda trabada en la garganta. Hay veces que se la oye rabiar una canción: Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Hoy, suena a disco rayado; una y otra vez la cancioncita. Canta para su cuello, en secreto, con voz apagada. Solamente una vez amé en la vida y mordiendo el aire hace jirones la frase; a pedazos el desamor deshace entre los dientes.
lunes, 26 de diciembre de 2016
MICHÈLE CERRÓ LOS OJOS
 |
| la actriz Michèle Morgan |
Michéle
Morgan (29 de febrero de 1920, 20 de diciembre de 2016), cuyo verdadero nombre
era Simone Rousell, había nacido con el mar dentro de los ojos. Espectadores,
críticos, directores y compañeros de interpretación cayeron rendidos a aquella
mirada de azul cristalino que les atravesaba como una flecha. La hija de un
empresario de perfumes conoció la fama en 1938 gracias a su interpretación en
"El muelle de las brumas", entonces tenía 17 años. "¡Ah!, esa
mirada", "Pupilas de la nación", "La Garbo francesa", y
otras frases parecidas volaron apresuradas de la pluma de los críticos a los
titulares de prensa.
Pocos cinéfilos de hoy recuerdan que Michèle Morgan fue la primera actriz en
recibir el premio de interpretación femenina en Cannes por su papel en "La
sinfonía pastoral" (1946), adaptación cinematográfica de la novela de
André Gide.
Con más de 70 películas en su
filmografía, una efímera incursión en Hollywood, y tras haber trabajado bajo las órdenes de uno
de sus maridos, el director Gérard Oury, y otros tantos maestros como René
Clair, Claude Lelouch o Claude Chabrol, los ojos de océano cambiaron el cine
por la paleta de colores. Michèle Morgan dedicaría sus últimos años a la
pintura. Al final de su carrera, recibiría el César de honor y el León de Oro
por toda su carrera.
En estos días, sus antiguos
compañeros recuerdan su generosidad, su gran modestia y su cariño incondicional
hacia el público que la adoraba. Sin embargo, de todas las páginas que le
dedicaron los periódicos el 21 de diciembre con motivo de su fallecimiento a los 97 años, me quedo con una frase atribuida a la actriz en su autobiografía "Avec ces
yeux-là" ("Allí con estos ojos") y que me llega como una
pena antigua, como un dolor del que la actriz se sintió siempre prisionera: "Todos
hablaban de la belleza de mi mirada, pocos mencionaron la calidad de mis
interpretaciones."
jueves, 15 de diciembre de 2016
EL PINTOR DE LAS "MANZANAS DE COCINA"
 |
| Cesto con manzanas, 1893. |
Se cuenta que cuando le presentaron a Manet le dijo:
"Perdone que no le de la mano, Monsieur Manet, pero hace una semana que no
me la lavo." Y es que Cézanne, orgulloso de ser provinciano, detestaba
profundamente los valores de la sociedad burguesa de París que Édouard Manet
representaba en sí mismo. Eran tiempos de abundancia, de ópera, cafés, dandis y
cabareteras, donde la caridad era un hobby social, y el arte satisfacía la
vanidad de los mecenas. Pero también fue la época de una larga lista de
escritores y artistas: Lautréamont , Zola, Verlaine, Rimbaud, Gauguin, Van Gogh
o Fantin-
Latour, creadores solitarios, algunos suicidas, depresivos y misántropos, la mayoría.
Paul Cézanne procedía de una familia adinerada de origen
italiano. Su padre era banquero en la ciudad de Aix-en- Provence (a 30
kilómetros de Marsella) donde nació el pintor en 1839. Paul recibió una
esmerada educación humanista. Comenzó a estudiar Derecho, estudios que abandonó
para dedicarse a la pintura. En 1861, se traslada a París y en el Louvre pasará
horas estudiando a los artistas clásicos. En la Academia Suiza conoce a
Pisarro, quien le descubre la pintura al aire libre y los colores vivos, además
de introducirle en el Café Guerbois donde contacta con la vanguardia artística,
encabezada por "la pandilla de Manet": Guillaumin, Degas, Monet, Sisley,
Renoir y Pisarro, entre otros.
En 1874, Cézanne, participa en la primera exposición
colectiva de los impresionistas en el estudio del fotógrafo Nadar, y en 1987 expone
en otra colectiva del grupo. Sin embargo, las críticas que recibió su pintura
tildada de infantil, tosca y primitiva, provocan que el pintor se aleje para
siempre de los circuitos artísticos.
 |
| Paul Cézanne |
En 1886 contrae matrimonio con su compañera Hortense y se
trasladan a vivir durante un tiempo a L'Estaque. Este hombre colérico,
depresivo, paranoico y egocéntrico, a quien no le sobraban los amigos, rompe
para siempre su relación con su amigo de la infancia, Émile Zola, cuando este
publica "La obra" (1889). Novela en la que uno de sus personajes, Claude
Lantier, es un pintor que lucha contra el mundo y contra sí mismo para crear
una obra genial, pero que en su locura acaba suicidándose.
En
1900, Cézanne se recluye definitivamente en Aix-en-Provence, su ciudad natal,
con el propósito de encontrar su propio camino. Este exilio artístico agudizará
su mal carácter a los ojos de sus colegas impresionistas y el público parisino.
En su taller, de manera obsesiva y metódica, se vuelca en el estudio de la
forma y el color, dos elementos básicos en su pintura. Sus experimentos le
llevan a descubrir que "el dibujo y el color no son diferentes. A medida
que se pinta se va dibujando." Y cuanto más exacto sea el color de lo que
se pinta, con más precisión aparecerá su forma.
Este principio marcará su estilo, y esa búsqueda será incesante y
agotadora en unos lienzos que no plasmarán grandes temas, ni buscarán la
originalidad. La emoción quedará relegada de su pintura, pues el sentimiento es
incompatible con la objetividad. El artista trabajará con ahínco, sin alegría, buscando la riqueza interior de
la naturaleza desde todos sus ángulos. En sus últimos años, un viejo y
desaliñado Cézanne, a quien los chicos seguían para tirarle piedras como a un
perro, se metía en su atelier para
regresar una y otra vez a sus bodegones, a las escenas de bañistas, y a los
paisajes de su Provenza natal, siempre con la misma sensación de fracaso por no
haber logrado lo que pretendía. En sus cuadros, el pintor descubrirá que la
realidad está definida por formas simples, contundentes, geométricas. La
naturaleza contiene esferas, pirámides o prismas.
A
raíz de su primera exposición individual
en 1895, organizada por Vollard, ya casi al final de su vida, su obra comenzó a
ser valorada. La gran exposición organizada en el Salón d'Automne, en 1907 (un
año después de su muerte), fue un revulsivo para las generaciones posteriores.
Los jóvenes fauvistas y cubistas, lo considerarían el precursor del arte abstracto
contemporáneo. "Cézanne era mi único maestro. Era el padre de todos
nosotros", reconoció Picasso.
 |
| Bañista con los brazos abiertos, 1877-88 |
Dio la casualidad que el poeta Rainer Maria Rilke acudió
a aquella exposición póstuma. La obra del pintor le causó tal impresión, que
después la visitaría todos los días, y le relataría a su mujer, Clara Westhoff,
en diferentes cartas, aspectos sobre la vida y el arte del pintor. En sus Cartas sobre Cézanne escribe: "Cuanta
pobreza tienen en él todos sus objetos: las manzanas, son todas manzanas de
cocina y las botellas de vino parecen hechas para los bolsillos deformados,
agrandados de abrigos viejos."
miércoles, 14 de diciembre de 2016
EL REY DEL TABACO
 |
"El Rey del Tabaco". Ilustración de Yenny Delgado Batista."Que de repente, mi padre, sin alterarse ni nada, empezó a mirar el habano muy despacio, con la seguridad de que lo que agarraban sus dedos de la mano derecha más que un cigarro fuera oro, y con la misma calma de antes contestó: ¿Sabes lo que pasa, italiano? (...)."
(El Rey del Tabaco. "Puro Cuento". Ed. Baile del Sol)
|
martes, 13 de diciembre de 2016
HABLAR DE MÁS
 |
| "Hablar de más". Ilustración Yenny Delgado Batista. |
"Pero mi tío no venía solo, agarrado de su brazo sonreía una mulata menuda, con los labios pintados, tan encarnados como la rosa que mi tío llevaba en el saco."
(Hablar de más. "Puro cuento". Ed. Baile del Sol)
miércoles, 7 de diciembre de 2016
COMPAÑEROS DE GUERRA
 |
| "Compañeros de guerra". Ilustración de Yenny Delgado Batista J. ―¿Infierno, dices? Madrid ya es el infierno, Ernest. |
(Fuente: No revelada. Extracto de la conversación que mantuvieron el 23 de abril de 1937 en el Hotel Palace de Madrid, los dos escritores norteamericanos, Ernest Hemingway y John Dos Passos. Amigos íntimos y simpatizantes de la causa republicana, ambos trabajaron como corresponsales durante la Guerra Civil Española. Su amistad se quebró definitivamente tras la desaparición del amigo y traductor de Dos Passos, José Robles Pazos.)
(Compañeros de guerra, Puro cuento, Ed. Baile del Sol, 2016)
martes, 6 de diciembre de 2016
YO TARZÁN, TÚ STALIN
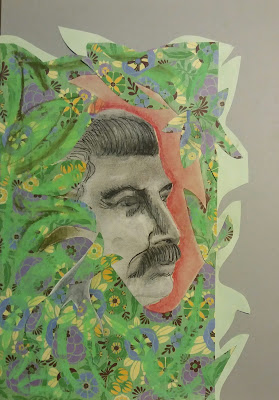 |
| "Yo Tarzán, Tú Stalin" Ilustración de Yenny Delgado Batista |
"Si no hubiera hecho carrera política, probablemente se hubiera dedicado al cine, pero la vida real le dio la oportunidad de interpretar el papel de asesino de masas, y no cabe duda de que Stalin bordó el personaje. (...)"
(Yo Tarzán, tú Stalin. "Puro Cuento". Ed. Baile del Sol, 2016)
lunes, 5 de diciembre de 2016
LA REVOLUCIÓN
 |
"La revolución" Ilustración de Yenny Delgado Batista"Carajo, Novelitas, no me diga que las ratas le dan miedo. Yo que pensaba llevárselas a su madre para que le hiciera esta noche caldo -y mirándome, se detuvo en mis viejos pantalones-, pero ya veo que el agua se la echó encima como un niño ruin."
(La Revolución. "Puro Cuento". Editorial Baile del Sol, 2016)
|
domingo, 4 de diciembre de 2016
sábado, 3 de diciembre de 2016
RESIGNACIÓN DIVINA
 |
| Ilustración de Yenny Delgado Batista |
"La luz de una mañana lluviosa apenas atraviesa el cielo. Los árboles del patio de recreo se mecen en una bruma melancólica que siente como propia. Es octubre. Qué puede esperarse de un mes esquinado y viejo como él.
Un solo pensamiento le mortifica desde hace ya un tiempo largo y, ni la oración ni el ayuno han podido disipar de su alma ese cansancio definitivo. (...)"
(Resignación Divina. "Puro Cuento". Ed. Baile del Sol, 2016)
viernes, 2 de diciembre de 2016
EL FORASTERO
 |
| Ilustración de Yenny Delgado Batista |
"Entre la una y las dos de la madrugada, un reguero de sombras cercó la casa. Las antorchas borrachas de petróleo y fuego cruzaron raudas el cielo sembrado de estrellas. La casa de la cuesta se oía crujir con la furia de la hojarasca seca. Los perros con el miedo enroscado en el rabo ladraban aterrorizados hacia las llamas... (El forastero. Puro Cuento. Ed. Baile del Sol, 2016)
martes, 22 de noviembre de 2016
"PURO CUENTO" Ed. BAILE DEL SOL
 |
| Yolanda Delgado Batista. |
El relato es
una sacudida eléctrica, un calambre que paraliza al lector durante un instante
muy breve. Los personajes y el escenario vienen dados. Pertenecen a historias
que de alguna manera viví, otras me las contaron o están sacadas de noticias
publicadas en los periódicos; y algunas, por qué no confesarlo, las escuché sin
permiso. Acontecimientos y voces, que por alguna razón inexplicable, se
instalaron en mi imaginación, invadieron mi tranquilidad y no cesaron de saltar
hasta que replegándome a sus caprichos, las traje a la superficie. Pero una vez
que sus personajes quedaron satisfechos, dijeron sin mirar atrás: "Adiós y
buena suerte".
 |
| Cubierta. Ed. Baile del Sol. |
Los relatos
contenidos en este libro suceden en varios lugares. Unos bien definidos, otros
no pertenecen a ninguna geografía; algunos son muy breves, pero incluso estos,
aparentemente más humorísticos e inverosímiles piden una segunda lectura como
enseguida se percatará el lector. Entre bromas y veras, he pretendido acercarme
a la contradictoria belleza de amor y desamor que encierran las relaciones
humanas en todas sus variantes.
Más ambicioso por mi parte ha sido pretender
acercarme al espíritu volátil que late bajo cualquier forma de narrar, ese
pálpito que empuja a los hombres a contarse a sí mismos de qué va el juego de
vivir. "Seguiremos debiéndonos afligir con esa palabra
"literatura", lo que es y lo que pensamos que sea (...) Pero
alegrémonos de que acabe por escapársenos, por nosotros, porque siga viva y
nuestra vida se una con la suya en horas en las que intercambiamos el aliento
con ella", dijo Ingeborg Bachmann. Hasta ahora no he encontrado una
explicación mejor que resuma con tanta intensidad lo que todo escritor anhela
cuando esculpe con palabras universos inventados. Serás tú, lector, el único
que valore si he conseguido mis propósitos.
sábado, 5 de noviembre de 2016
CUANDO HITLER ROBÓ LAS PALABRAS
Todos los totalitarismos roban las palabras. Las prohíben, las
destrozan, las violan con la prepotencia que otorga la maldad. Todos los
totalitarismos inventan un lenguaje propio, uniforman el pensamiento, infectan de odio el habla de los ciudadanos. Como Lenin, Stalin o Mussolini, también
Hitler nacionalizó la "no libertad de expresión".
A cada alemán le
colocó una mordaza, le despojó de su esencia como individuo y se le obligó a levantar
el brazo en honor al "Redentor de Alemania". Se escribieron eslóganes
y se escogieron los símbolos de esta nueva religión: "banderas de sangre",
la cruz virada con las puntas rotas en el brazo de los auténticos alemanes; la
estrella amarilla en el pecho de los judíos.
Los altavoces
gritaban en todas las calles, en todas las esquinas se oía la voz del Führer y de
Goebbels, su ministro de propaganda. Discursos sentimentaloides que hablaban de
la salvación de la patria, de la heroicidad de quienes luchaban por Alemania y
daban su vida por Hitler. Los discursos estaban repletos de palabras
peligrosas: nacionalsocialismo, sistema, Estado, surgimiento, raza aria, judíos…
Jóvenes y ancianos asimilaron de forma natural "todo el rosario nazi".
La tendencia era ensordecer al individuo con el colectivismo. «Pueblo» se emplea tantas veces al hablar y
escribir como la sal en la comida; a todo se le agrega una pizca de
pueblo, escribió Victor Klemperer ( Landsberg 1881-Dresde 1060) en su
obra "LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo" (Ed. Minúscula.
Traducción de Adan Kovacsics).
Para entonces
(agosto de 1933), al catedrático de francés lo habían expulsado de la
Universidad de Dresde por judío, consecuencia de la depuración del
funcionariado. Se le prohibió la entrada a las bibliotecas y la posesión de
libros escritos por autores no judíos.
Victor Klemperer estaba casado con una mujer «aria», la pianista Eva Schlemmer. Entre
1933 y 1945, el matrimonio resistió con dolor y estoicismo la exclusión, los
insultos, la marcha y la desaparición de sus amigos, la enfermedad, la
persecución, la pobreza y la guerra. Ya no soy alemán y ario sino judío,
y tengo que agradecerles que me dejen con vida, confiesa en una página de
sus diarios.
El "judío Klemperer"
(esa era la forma de presentarse ante la Gestapo) continuó escribiendo al
tiempo que trabajaba de peón en una fábrica de plantas medicinales, y lo hizo
mientras huía para salvar la vida. Sus
obras y sus artículos eran rechazados una y otra vez en el país que no quiso
abandonar. La escritura se convirtió en su salvavidas, a pesar del peligro al
que se exponía él, su esposa y la cirujana Annemarie Köhler, quien custodió los textos del escritor y los puso a salvo de la
Gestapo y de la guerra. Escribir le ayudó a situarse por encima de las
circunstancias y observar la realidad con sus herramientas de filólogo.
En la Lingua
Tertii Imperii (LTI) analiza con claridad meridiana cómo las mentiras y la demagogia
de la biblia hitleriana del Tercer Reich, Mi
lucha, y sus apóstoles contaminaron los carteles en los comercios, las
conversaciones cotidianas de la gente, inclusive entre los que eran judíos. Influyó
a la hora de elegir el nombre de los recién nacidos o en el lenguaje grandilocuente
de las necrológicas. La sombra del fanatismo (palabra en aquella época sinónimo
de «apasionamiento») fue alargada. Encontró eco en la
literatura, en los textos apolíticos y por supuesto, en los medios de
comunicación que con tanta eficacia difundieron el mensaje de odio contra la
raza judía, "moral e intelectualmente inferior". La LTI "se apoderó de todos los ámbitos, públicos y privados". Creo que en el futuro,
cuando se pronuncie la palabra «campo de concentración», se pensará en la
Alemania de Hitler, única y exclusivamente en la Alemania de Hitler…
Sus textos lograron ver la luz, continúan
traduciéndose en todo el mundo. A pesar de lo que pensaba el autor, tanto
esfuerzo, tanto dolor personal, sí mereció la pena. Gracias al testimonio de Victor
Klemperer y a muchos como él, las mujeres y los hombres de hoy sabemos que héroes son quienes "realizan actos positivos para la humanidad", y
nadie tiene derecho a robarnos las palabras. Jamás.
viernes, 28 de octubre de 2016
NOVIEMBRE ES "PURO CUENTO"
 |
| Cubierta. Ed. Baile del Sol, 2016 |
"En general, todos se alternan y se suceden con armonía contradiciéndose o completándose, agitándose o confrontándose sutilmente en orden a conseguir una atmósfera común que transporta al lector poco a poco a otra realidad que nada tiene que ver con las de los cuentos por más que crea que sigue prendido de ellas."(Julio Llamazares en el prólogo de "Puro Cuento")
jueves, 5 de mayo de 2016
TAXISTA DE NOCHE, ESCRITOR DE DÍA
 |
| Gaito Gazdánov |
"Comenzaba
a pensar que aquella pacífica ausencia de pensamiento, podría explicarse,
obviamente, a causa de varias generaciones cuyas vidas enteras equivalían a un
deseo casi consciente de deliberado empobrecimiento intelectual, encaminado
hacia el "sentido común", así como el rechazo de la duda o el miedo
por las ideas novedosas; y este miedo era tan poderoso en un tendero de mediana
edad como en un joven profesor universitario."
Caminos Nocturnos
En 1919 estalló la Guerra Civil y Gaito
Gazdánov, con 16 años, se unió al
Ejército Blanco del general Wrangler, finalmente derrotado por los bolcheviques.
Junto a más de 150.000 refugiados, huyó de Rusia en 1920 atravesando el Mar
Caspio hasta Constantinopla (hoy Estambul) donde fue realojado en el campo de
desplazados de Gallipoli.
Georgi
Ivánovich Gazdánov nació en 1903 en San Petersburgo en el seno de una familia de
clase media originaria de Osetia. Su padre era inspector forestal, profesión
que le llevó a trasladarse continuamente junto a su familia por distintos
lugares del imperio ruso. Fue un niño precoz, devorador de literatura seria e
interesado por la filosofía. En Constantinopla y poco después en Bulgaria,
continuaría con sus estudios.
En 1923 llegó a París sobreviviendo con trabajos tan diversos como descargando barcazas en Saint-Denis, limpiando locomotoras, como operario en los talleres Citroën y durante tres meses, en
las oficinas de la editorial Hachette. Vivió un tiempo en la calle hasta que
encontró un empleo como taxista nocturno, profesión que ejerció desde 1928
hasta 1953, cuando entró a trabajar en Radio Liberty, una emisora anticomunista
financiada por la CÍA.
Su profesión de taxista le permitió
asistir a la Sorbona, comenzar a escribir y convertirse en uno de los
escritores jóvenes más interesantes de la emigración rusa. Por desgracia, en
España no se le ha prestado todavía la atención que merece. Para ser justos, no
debemos quejarnos, el lector puede adentrarse en su literatura a través de tres
de sus obras más importantes: Una noche
con Claire (Ed. Nevsky Prospects, 2011), Caminos Nocturnos (Sajalín, 2010) y El espectro de Aleksandr Wolf (Acantilado,2015). Esperemos que el
tiempo nos traiga más libros.
Gaito Gazdánov (utilizó siempre su
nombre osetio) saltó a la arena literaria a finales de 1920, primero como autor
de relatos cortos en un periódico ruso de Praga, Volya Rusii. Su primera novela, Una
noche con Claire (1929), publicada por una editorial rusa en París, fue muy
bien recibida por la comunidad rusa en el exilio, brindándole además la
oportunidad de continuar publicando sus relatos en "Letras Contemporáneas",
una de las revistas más prestigiosas de la diáspora. La crítica le comparó con
Proust (autor, que según él mismo confesó, no había leído) y con su coetáneo Nabokov,
otra de las promesas de la nueva literatura rusa, aunque uno y otro poco o nada
tienen en común. Además, mientras el autor de Lolita dejó de escribir en ruso, Gazdánov nunca abandonó su lengua
materna.
Una
noche con Claire es
una obra autobiográfica intrincada en la tradicional corriente memorística rusa
iniciada en el s.XVII y continuada dos siglos después por Lermontov (Un héroe de nuestro tiempo), Tolstoy (Infancia, adolescencia y juventud),
Dostoievsky (Apuntes del subsuelo),
Gorky (Autobiografía), Nabokov (Habla, memoria), Viktor Shklovsky (Literary Reminiscences) y otros muchos autores
que hicieron de sus memorias materia de ficción.
A través del protagonista de su
novela, Gazdanov hace un viaje retrospectivo a los años de su niñez y juventud:
las figuras del padre y de la madre; el dolor por la muerte de sus seres
queridos; el descubrimiento de la naturaleza y del amor. Una vida que se verá interrumpida
por el trauma de una guerra en la que se alistó como voluntario cuando todavía
era un adolescente, cuando su padre muerto no podía darle consejos.
"Quería descubrir qué era la guerra, se trataba de ese consabido interés
por lo nuevo y desconocido. Ingresé en el Ejército Blanco porque me encontraba
en su territorio, porque era lo correcto." Después vendría el obligado
abandono de una patria a la que amaba para nunca regresar. París sería su
destino, la ciudad donde vive la única mujer a la que amó. "Las orillas
ardientes y el agua que me separaban de Rusia con el balbuceante y cada vez más
real sueño con Claire."
Antes de la II Guerra Mundial, el
escritor publicó dos títulos más: La
historia de un viaje (1938), y Caminos
Nocturnos (1939-1941). Novela esta muy interesante en la que el protagonista, taxista de
noche en la ciudad de París, hace un retrato, entre el desdén y la compasión, de
la fauna que se mueve en el París noctámbulo, un "gigantesco espectáculo
teatral" donde hasta el aire se encuentra "impregnado de una pobreza
arcaica e ineludible". Vagabundos, ladrones,
proxenetas, prostitutas, camareros, taxistas y exiliados que como el propio
Gazdánov, viven una vida esquizofrénica, muy distinta a la que abandonaron en
Rusia, para quienes el alcohol se ha convertido en el único asidero.
Durante la II Guerra Mundial, se unió a la resistencia francesa. Sus nuevas
obras adoptan el género de thriller psicológico: El Espectro de Aleksandr Wolf y El
Regreso de Buda, que cuando fueron traducidas al francés, la crítica halló
ciertas analogías con la literatura de Camus por su trasfondo reflexivo sobre
el destino personal, la responsabilidad de nuestras acciones, el amor o las
consecuencias del azar que en unos casos conduce a la redención y en otro, a la
destrucción.
En El Espectro de Aleksandr Wolf, un periodista ruso, exiliado en
París, lee por casualidad en un libro de relatos, un cuento que narra con una
inquietante precisión el acontecimiento más amargo que experimentó durante la
guerra: el momento en el que asesinó a un soldado enemigo. A partir de ese
momento, el protagonista emprende la búsqueda de A. Wolf, el supuesto autor del
libro.
Sus años como taxista concluyeron
cuando entró en Radio Liberty, en 1953, primero como escritor-editor en Paris;
después ocuparía distintos cargos que le llevarían durante una época a Múnich,
ciudad en la que falleció de un cáncer de pulmón en 1971.
El Montaparnasse ruso
A partir de 1925, París se convirtió
en uno de los centros neurálgicos de los diáspora rusa huida de la Revolución
bolchevique. La Rusia Parisina era en número ―unos 45.000―, una comunidad mayor incluso que la
de los americanos expatriados. Pero muy al contrario que éstos, la mayoría de
los rusos llegaron a la "Gay Paree" como refugiados, buscando un
empleo con el que sobrevivir, y no al encuentro de la inspiración artística, ni
de las fiestas y juergas alcohólicas, los cafés, cabarets, la vanguardia, el "Jazz
Age" de Gertrude Stein, Hemingway, Fitzgerald, Henry Miller o Anaïs Nin.
La "Generación perdida" americana no estaba tan huérfana en
comparación con los artistas rusos exiliados. Estos carecían de apoyos por
parte del gobierno bolchevique, fueron silenciados y considerados traidores
hasta la época Gorbachev, cuando por fin fueron restaurados.
 |
| Ernest Hemingway con amigos en París. 1925 |
En el periodo de entreguerras, la
diáspora intelectual rusa se vio obligada a crear su propio microcosmos
cultural. Algunos ya habían alcanzado cierta notoriedad en la Rusia prerrevolucionaria
como Zinaida Gippius, Alexei Rezimov o Ivan Bunin (Premio Nobel 1933). A la
sombra de estas personalidades surgió un grupo de escritores, conocidos como el
"Montparnasse ruso" o "The Unnoticed Generation", como a ellos
les gustaba denominarse.. El centro de este grupo poco cohesionado estaba
integrado por Gaito Gazdanov, Boris Poplavsky, Yuri Felzen, Vasily Yanousky,
Vladimir Varshavsky, Ekaterina Bakunina, Sergei Sharsun, Anatoly Schteiger y
Nikolai Otsup.
La mayoría habían abandonado Rusia siendo muy jóvenes, maduraron en Paris, entraron en la escena literaria a finales de
las década de 1920 y mantuvieron una cierta identidad hasta la Ocupación, en
1940. A todos les unía el trauma de la guerra, el exilio y la falta de integración
en una ciudad que les resultó siempre extraña, representativa de la
desintegración de las esperanzas y los valores europeos durante el periodo de
entreguerras y de la alienación del hombre en las grandes metrópolis.
Los jóvenes asumieron el papel de
herederos de la tradición rusa. La frase de Bunin "Nosotros no estamos en
el exilio, estamos en una misión", articuló el sentir común. La mayoría de
los autores continuaron escribiendo en ruso. Los rusos de Montparnasse
navegaron entre la literatura de los maestros rusos y los discursos del Modernismo
occidental.
martes, 5 de abril de 2016
HELEN Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
 |
| La británica Helen Sharman entre los dos astronautas rusos. |
Podría ser un maravilloso relato de Roald Dahl, pero ocurrió en la vida real donde casi siempre se escriben historias tan increíbles como ésta: Helen Sharman trabajaba como química en la fábrica de chocolates Mars (Marte, en inglés). Una mañana, de camino al trabajo, escuchó en la radio de su coche un anuncio: “Se busca astronauta. No se requiere experiencia”. Será porque ella entonces trabajaba en una empresa que tenía nombre de planeta, será porque aquella mujer era de esas personas que confían en que cualquier sueño puede cumplirse si uno se lo propone, que Helen contestó al anuncio sin pensárselo dos veces. Al final, resultó la única seleccionada entre los 13.000 británicos que aspiraban viajar como turistas en el viaje espacial organizado por la Rusia de Gorbachov.
Hace 25 años, El 18 de mayo de 1991, una joven de 27 años, se despedía de sus padres y hermanos desde la ventanilla de la nave Soyuz rumbo a la estación Mir. Se iniciaba una aventura que nadie sabía cómo terminaría. Imagino que Sharman arrojó por la borda todas sus dudas cuando la nave traspasó las nubes, al contemplar un espectáculo que pocos humanos han podido disfrutar con sus propios ojos. En su equipaje llevaba una foto de la reina de Inglaterra, (algo que viniendo de un súbdito británico no me sorprende), un mechero que pertenecía a su padre, y quizás alguna barrita de chocolate Mars. Además, los rusos, siempre tan organizados, le entregaron un “pasaporte espacial” por si la nave se veía obligada a aterrizar fuera de territorio ruso. Los astronautas, Anatoli Artsebarski y Serguéi Krikaliov, compartieron con Helen seis días de sus vidas en el espacio. Cuando la nave regresó a Tierra, la primera turista espacial abrió la compuerta de la cápsula, y saliendo al exterior no pudo contener la emoción: “El aire es fresco y el aroma de las flores resulta maravilloso”.
No se entiende el valor de las cosas hasta que uno las pierde del todo. Quizás con aquella hazaña, Helen Sharman se reconciliaba con la vida, sintiéndose contenta de regresar a un planeta tan bello.
En el libro de la humanidad, existen nombres de mujeres que en algún momento dijeron sí. Sí al progreso, sí a que la vida continúe, aunque de una forma más justa y pacífica. Mujeres de todo el mundo escriben todos los días páginas de Historia, y si puede ser, con un trozo de chocolate en la mano, mejor que mejor.
jueves, 25 de junio de 2015
lunes, 22 de junio de 2015
CHILDHOOD IN RUSSIAN LITERATURE: FROM TOLSTOY TO THE "QUEEN OF HORROR"
It is said that when Tolstoy sent, anonymously, his
first novel Childhood (1852) ― written
during the Caucasus War and under the influence of Rousseau, Dickens and Sterne
― to The Contemporary magazine, his
editor changed the title to History of
My Childhood and that this change greatly angered the Russian writer.
Later, Tolstoy recognized that his book indeed recounted his own experiences
and those lived by his relatives.
However
surprising, Tolstoy was in fact the first major Russian author to combine
autobiography with fiction in his depiction of his early years.
A long
list of writers of all styles, including Gorky, Belyi, Kataev, Bunin, Marina
Tsvetaeva and Nabokov, to name just a few, subsequently recalled and wrote about
their childhoods following Tolstoy's literary technique and his mythology of
childhood in their autobiographies.
The child
depicted by Tolstoy has much in common with the child described by Rousseau. Life
in the city leaves only negative images in the boy's consciousness. It is the
countryside that remains in his soul and thus his memories and memoirs. His
relation with nature plays an essential role in the idea that childhood innocence
is a paradise lost. "Happy,
happy unforgettable time of childhood! How can one not love, not cherish its
memories?" wrote Tolstoy.
Aleksey Peshok, the character of Maxim Gorky’s
‘My Childhood’ (1913-1914), the first part of an autobiographical trilogy,
doesn't live in a Tolstoyan paradise. His infancy is deeply troubled by a virulent
argument between the boy's uncles over their patrimony, the harsh beatings
meted out by his grandfather and the complex and difficult life of his own
mother, all elements in a brutalizing environment that might have destroyed the
boy's spirit had it not been for the influence of his grandmother, a
compassionate woman who cared for the unfortunate and had a great fondness for
folk-tales and literature generally.
During Stalin’s
reign, literature about childhood was used as a means to propagate socialism
and its ideals. One of the most accomplished prose writers of this era was Valentin
Kataev. In his writing, the narrative became epic and the transformation of the
fairy tale hero from immature child to adult is part of the process of
socialization and integration into the collective. Kataev’s ‘Son of the Regiment’ (1945), the
story of an orphan boy adopted by an artillery regiment during the war, was an
immense success, almost immediately made into a film.
Before
and later, other authors, like Bunin in The Life of Arseniev (1930) and
Nabokov in Speak Memory (1966), wrote about their childhood from exile. For
both, infancy belonged to a pre-Bolshevik chapter where they lived as
privileged children, a golden time stolen by the Russian Revolution of 1917. In
his autobiography, Nabokov recounts that he learned English before Russian. The
Nabokovs were an aristocratic Russian family with European tastes, keen on English
goods like Pears soap, Golden Syrup, bath salts and puzzles, products they
would buy at the famous English Shop on Nevsky Avenue in St. Petersburg where
they lived.
In our own times, Russian literature
about childhood has largely taken a new somber tone. In his hugely successful, autobiographical
‘Bury Me Behind the Baseboard’ (first published in a magazine in 1996, then in
book form in 2003, then filmed in 2009), Pavel Sanaev recounts the agonizing
years of terror of a boy wrested away from his mother and brought up by a
fierce tyrannical grandmother.
The
myth of childhood in Russian culture in the 21st century indeed has little
if anything to do with paradise or with politics, if we think, in addition, of the
terrifying images of fictional childhood portrayed by bestseller Anna
Starobinets in An Awkward Age (published
in 2005). For her – often dubbed the
‘Queen of Horror’ - Russian children, like many children in the world, live in
the hostile environment of big cities, in conflict with their parents, often
separated, and struggling for fictitious lands in which they can escape
reality. A far cry from Tolstoy indeed!
This article was published in RBTH http://rbth.com/arts/2015/06/01/from_tolstoy_to_the_queen_of_horror_childhood_in_russian_literature_46529.html








